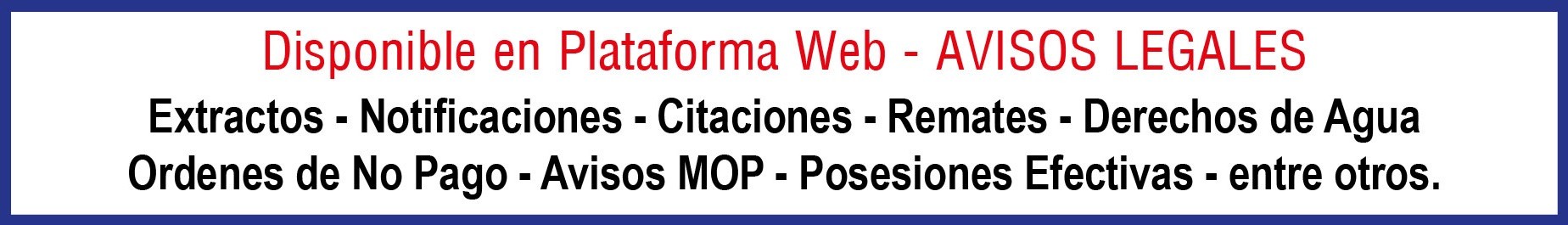“Probablemente será el acontecimiento deportivo mayor de toda la historia. Aún mayor que la pelea Frazier-Alí…”. Éste había sido el vaticinio del propio Fischer en los meses previos al histórico encuentro. Y no se equivocó. Los hechos y las circunstancias que rodearon el match, unidos al nudo gordiano que era su propia personalidad, explican por qué lo que ocurrió en Reikiavik, Capital de Islandia, en 1972, hoy es parte de la memoria humana. De la misma forma que el reloj derretido de Dali, El Grito de Munch o La Gioconda de Da Vinci, la imagen de Spassky y Fischer, frente al tablero, está ya instalada para siempre en el imaginario de los seres humanos.
El GMI yugoslavo Svetozar Gligoric (1923-2012), testigo presencial de los hechos, nos entrega esta bella descripción de la ciudad anfitriona: “Las nubes colgaban bajas sobre Reikiavik y, según parecía, iban a disiparse. Durante semanas hubo una especie de crepúsculo que duraba 24 horas en la isla, y uno no podía evitar la impresión de estar viviendo en alguna época del lejano futuro en la que nuestro sol estuviese muriendo, pero la vida aún fuera posible a una escala reducida”. El 4 de Julio, a las 7 A. M. arribó Fischer a Reikiavik. Esta vez, el aspirante era la estrella. Con un coeficiente intelectual a la par del de Albert Einstein, el norteamericano, en 21 partidas, demostraría, de paso, que él, en el tablero, sabía también cabalgar en un rayo de luz. Los análisis posteriores califican el juego de Fischer de adelantado a su tiempo en al menos una década: el nivel de su juego en Reikiavik fue el de un Karpov o de un Kasparov. Diríase que fue el universo, más que los esfuerzos de los hombres, en su inclaudicable búsqueda de armonía, quien llevó a este ser del futuro a ese paraje arrancado de las páginas de una crónica marciana. Los átomos de la estrella que fue este hombre en el origen del universo y que, en su destello infinitesimal de vida, él los supo nuevamente investir de estrella, hoy descansan para siempre en suelo islandés. Si alguien, en aquellos días, hubiese aventurado sostener que el contrato de Fischer con La Muerte expiraba en el año 64 de su existencia, hoy no sería considerado ni brujo ni Dios. En el guarismo, la música de réquiem del universo para el gran campeón.
“Alguien tiene que detenerlos (a los soviéticos), yo he sido el elegido” exclamó Fischer mesiánicamente, una vez obtenidas las calificaciones, en 1971, para enfrentarse al Campeón Mundial Boris Spassky (1937-), con su cañón de metralla humeante. Había ejecutado en la Primera Ronda del Torneo de Candidatos, en Vancouver, al GM Mark Taimanov (1926-2016) por el marcador de seis a cero. El soviético cayó en desgracia en el regreso a su patria. Luego, en Denver, no hubo misericordia para el GM Bent Larsen (1935-2010), el mejor jugador de la historia de Dinamarca y uno de los diez mejores tableros del mundo. Lo derrotó increíblemente por idéntico marcador: seis a cero. Larsen nunca volvería a ser el mismo. Finalmente, en la orilla atlántica, en Buenos Aires, fue el turno del hombre más difícil de derrotar en todo el planeta, el ex Campeón Mundial Tigran Petrosian (1929-1984). El GM Salo Flohr, en mitad de la contienda, declaró: “Petrosian sólo pierde dos partidas seguidas una vez por siglo”. Pero Fischer era un huracán y ganó las últimas cuatro partidas seguidas. El MI inglés David Levy sentenció, en un intento de explicar la realidad: “El público ajedrecístico soviético pensó que el mundo había sido víctima de una infernal máquina del tiempo que había permitido remontar los siglos”. Seis y medio contra dos y medio fue el marcador. Fischer jugó constipado al inicio.
Fischer en el Candidatos había hecho algo sobrehumano. De 31 partidas jugadas había dejado escapar tan sólo 2,5 puntos. No había una explicación lógica y Fischer se presentaba ahora ante el mundo como un ser invencible. Así como a principios del siglo pasado, Niels Bohr y unos pocos físicos se apartaron de las ideas pontificadas de Einstein para fundar una nueva física, la Mecánica Cuántica, unos pocos se daban cuenta que el norteamericano estaba jugando un nuevo Ajedrez. En la URSS, sólo Spassky no se mostraba angustiado ante las proezas del genio de Brooklyn.
“Desearía olvidar todo lo que sé y comenzar a pensar desde el principio en el Ajedrez”, confesó en un paseo Spassky a Gligoric. ¡Como si todos sus conocimientos sólo fueran una carga superflua!, meditó azorado Gligoric. Spassky, que hoy tiene 85 años y que deseaba viajar por el mundo para estudiar las relaciones humanas, únicamente en cinco ocasiones se había encontrado en los tableros con Fischer: Mar del Plata 1960, Santa Mónica 1966 (2), Olimpiada de La Habana 1966 y Olimpiada de Siegen 1970, y Fischer nunca lo había derrotado. Pero la puntuación Elo del aspirante era 125 puntos superior a la del Campeón Mundial, reduciendo esos cinco encuentros a simples “visteos de compadrito”. Las predicciones, cautelosas, señalaban a Fischer vencedor. Estaba claro, la hora del cuchillo era Reikiavik. El martes 11 de Julio, en el Salón Laugardalshöll, con C3AR, Fischer alzó al Imperio su mano, y el Imperio, encarnado en Spassky y el equipo de analistas soviéticos, la maquinaria ajedrecística más poderosa del planeta, se levantó ante Fischer. Campeón y aspirante llegaron igualados en el marcador a la Sexta Partida: 2,5-2,5. Esta fue una partida legendaria. Spassky fue un simple espectador. Fischer, con un juego brillante e irrefutable, embraveció la guitarra y las piezas bailaron la milonga sólo con él. Más aún, durmieron en sus brazos.
Los dos mil quinientos espectadores estallaron en aplausos finales y Spassky se unió a ellos. El mundo, con un Fischer desencajado ante la nobleza del gesto de Spassky, fue víctima nuevamente de la máquina infernal del tiempo de Levy que remontaba siglos, pero esta vez a la inversa. La mítica Troya del rapsoda ciego errante Homero se abrió paso en el tiempo y se instaló en el proscenio. Spassky, en la tercera partida, había aceptado jugar en una sala de ping-pong atrás del Salón de Torneos, desobedeciendo los consejos de sus desesperados asesores. Estos le rogaban que abandonase Islandia y regresara a la URSS, dadas las irracionales exigencias de Fischer.
La FIDE no lo despojaría de su título, porque era Fischer quien se negaba a jugar en condiciones normales, y no él. Nimbado por esa serie de triunfos sin precedentes en la historia del Ajedrez, y que probablemente nunca volverá a repetirse en ningún otro deporte, además, Fischer se había presentado rodeado de un aura de invencibilidad semejante a la del mejor guerrero griego de la historia: el invulnerable Aquiles. Un eclipsado Spassky ante los hombres, suerte de reencarnación del príncipe troyano Héctor, dio a su vez las espaldas a las seguras murallas del Kremlin y presentó batalla. Su nobleza rayó en la insensatez. Pero los dioses aliados de Fischer nunca pudieron arrebatarle su brillante armadura de caballero.
La Partida Once fue el canto del cisne para Spassky. Después de 52 días, el 1° de septiembre de 1972, hace cincuenta años, Robert James Fischer será proclamado el undécimo Campeón Mundial oficial de Ajedrez. En todas las portadas de los diarios del mundo apareció la noticia: Fischer es el nuevo Rey. Atrás quedaban los 24 años de dominio ruso. Pero la máquina del tiempo de Levy tiene ahora pendiente la tarea de traernos del futuro al Homero que cantará la gloria de Spassky. Su conducta, en esa catarsis deportiva de la humanidad en medio de la Guerra Fría, es un verso más en la irrenunciable tarea que tenemos de hacer realidad el Himno a la Alegría de Ludwig van Beethoven: ¡Volver a ser hermanos!.
Ilustración: Raúl Maraboli S.
Texto: Darwin Vega V.
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Ing. Civil/U.Ch.
Centro de Estudios San Fernando.